
PRÁCTICA FAMILIAR RURAL│Vol.5│No.1│Marzo 2020
Cómo citar este artículo
Mancheno, L., Analuisa, I., Mancheno, H. Epilepsia con manifestaciones autonómicas. Presentación de un caso clínico. Práctica Familiar Rural. 2020 marzo; 5(1).
NÚMEROS ANTERIORES
CASOS CLÍNICOS Y EJERCICIOS CLÍNICO PATOLÓGICOS
Epilepsia con manifestaciones autonómicas. Presentación de un caso clínico
Leonardo Mancheno[1], Ivón Analuisa[2], Henry Mancheno[2]
1. Médico Residente del Servicio de Medicina Interna, Hospital Alberto Correa Cornejo, Ecuador.
2. Estudiante de medicina, Universidad Central del Ecuador. Hospital Alberto Correa Cornejo Servicio de Medicina Interna, Ecuador.
DOI: https://doi.org/10.23936/pfr.v5i1.110
Recibido: 08/10/2019 Aprobado: 28/02/2020
Resumen
La epilepsia es una de las enfermedades de tipo neurológico que más comúnmente se suele observar en nuestro medio. La presentación clínica de esta patología es muy variada debido a que depende exclusivamente del sitio de la corteza cerebral en el cual tenga origen el foco epileptógeno, se sabe que la etiología de la epilepsia depende de una combinación de factores genéticos y ambientales los cuales determinarán la evolución de la enfermedad y su persistencia según el paso del tiempo. Es importante diferenciar el término epilepsia de crisis epiléptica debido a que puede dar lugar a confusiones. Existe un pequeño grupo de epilepsias que además de tener convulsiones, se acompañan de signos autonómicos tales como alteración de la FR o FC, además es muy raro ver este tipo de epilepsias únicamente con signos autonómicos sin la presencia de convulsiones. El caso que se presenta es relevante debido a que la manifestación clínica inicial del paciente es poco común y puede ser confundido con otras patologías pediátricas asociadas en particular a este grupo etario
Palabras Clave: epilepsia, epilepsia en neonatos, epilepsia atípica.
Epilepsy with autonomic manifestations. Presentation of a clinical case
Abstract
Epilepsy is one of the neurological diseases that are most commonly observed in our environment. The clinical presentation of this pathology is very varied because it depends exclusively on the site of the cerebral cortex in which the epileptogenic focus originates, it is known that the etiology of epilepsy depends on a combination of genetic and environmental factors which will determine the evolution of the disease and its persistence according to the passage of time. It is important to differentiate the term epilepsy from epileptic seizure because it can lead to confusion. There is a small group of epilepsies that, in addition to having seizures, are accompanied by autonomic signs such as alteration of RF or HR, and it is very rare to see this type of epilepsy only with autonomic signs without the presence of seizures. The case presented is relevant because the initial clinical manifestation of the patient is rare and can be confused with other pediatric pathologies associated in particular with this age group.
Key words: epilepsy, neonatal epilepsy, atypical epilepsy.
INTRODUCCIÓN
La epilepsia es uno de los trastornos de tipo neurológico que se suele observar con más frecuencia en nuestro medio (1) (2) (3) (4). Esta patología suele tener una presentación clínica muy variada, comúnmente se presenta en forma de crisis epiléptica que suelen ser episodios repetidos que tienen su origen en diferentes lugares de la corteza cerebral. Según el lugar en el que se presente el foco epileptógeno, la presentación clínica de la crisis será diferente, siendo su presentación más severa dependiendo de ciertos sitios de la corteza cerebral y por lo cual es importante definir varios conceptos de relevancia en el caso de esta patología (5). De igual modo, la etiología de esta enfermedad no está del todo esclarecida, pero se sabe que intervienen factores genéticos y ambientales que indudablemente serán quienes modifiquen el fenotipo de la patología y su respuesta al tratamiento. (6)
La combinación de ambos factores ponen en marcha los mecanismos fisiopatológicos de la crisis epiléptica, además que determinarán su evolución y persistencia en el tiempo (7). Es importante saber la diferencia entre epilepsia y crisis epiléptica debido a una posible confusión en los términos (8).
La crisis epiléptica se la puede definir como la manifestación de signos y síntomas provocados por una exagerada actividad neuronal a nivel de la corteza cerebral, en cambio la epilepsia es una patología que debe de cumplir algunos criterios para que se la pueda definir como tal, los criterios para definir la epilepsia son: 1) Al menos 2 crisis no provocadas con una separación entre crisis, de al menos 24 horas. 2) Una crisis no provocada y la probabilidad de posteriores crisis, con un riesgo a los 10 años, similar al que ocurre cuando aparecen 2 crisis no provocadas. 3) Diagnostico de síndrome epiléptico (9). Existe un estudio importante cuyo principal objetivo fue clasificar la etiología de la epilepsia en niños. La clasificación CEPA para epilepsias en edades pediátricas informa que, entre las causas posibles de esta patología, el 50% de los niños presentan etiología desconocida, el 22% tiene causas genéticas y el 28% tiene causas estructurales metabólicas. (10) (11).
La gran mayoría de los últimos grupos presentaron causas estructurales; 50% de lesión cerebral perinatal y tan solo dos de estos informaron causas infecciosas. Sin embargo, en los países pobres, la gran mayoría de casos tienen una etiología infecciosa (10% versus 2%) en relación con una causa genética, en la que se identificó en menor número (10%).
Con el apoyo de la genética molecular la historia de la epilepsia ha dado un giro, tanto para el bien del conocimiento médico y para dar esperanzas al paciente que padece esta patología. Claes y colegas en sus investigaciones encontraron una variante patogénica en SCN1A, el gen que codifica la subunidad alfa 1 del canal de sodio, en niños con síndrome de Dravet. Al igual que un estudio realizado en Sudáfrica sobre el síndrome de Dravet, identificó a 10 niños con mutaciones genéticas (9 de ellos con mutaciones SCN1A) (6) (12).
Se considera a la epilepsia resuelta en aquellas personas que tienen un síndrome epiléptico dependiente de la edad y que han superado dicha edad, o aquellos que no han presentado crisis al menos 10 años, sin medicación antiepiléptica al menos 5 años (13).
La epilepsia y crisis epilépticas se clasifican según los criterios de la liga internacional contra la epilepsia (ILAE), muchos de los síndromes son definidos por una combinación de características clínicas y patrones electrográficos (14). Es importante saber, reconocer y clasificar a la epilepsia debido a que dicha clasificación proporciona información pronostica y terapéutica de utilidad además de que puede informar el riesgo de comorbilidades a un futuro. La clasificación de la epilepsia se la puede hacer en 4 tipos según la última actualización de la ILAE en 2017 (14).
El síndrome de epilepsia en cambio representa un complejo de características clínicas, signos y síntomas que, en conjunto, definen un trastorno clínico convulsivo, se pueden identificar muchos síndromes dependiendo de la edad de inicio, tipo de convulsión, características del electroencefalograma (EEG), etiología y comorbilidades asociadas (5).
Con respecto a las convulsiones en neonatos, se sabe que la etiología de las mismas es de causa sintomática aguda. Es importante saber la etiología de las convulsiones en neonatos debido a que es el principal factor que determinará los resultados a largo plazo en este grupo de pacientes (15) (16). Las características clínicas de la epilepsia en neonatos son muy variadas, se puede observar convulsiones focales clónicas, focales tónicas o mioclónicas, sin embargo existen un pequeño grupo con manifestaciones clínicas muy sutiles como la presencia de signos autonómicos caracterizadas por presentar alteraciones en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y dilatación de la pupila, la aparición de cualquiera de estos hallazgos generalmente se acompaña por las típicas convulsiones ya mencionas, y ver estos signos autonómicos de forma aislada y sin acompañarse de convulsiones suele ser muy raro (17).
La morbimortalidad en un neonato a causa de cualquier enfermedad neurológica tiene un gran impacto dentro del entorno familiar, y el riesgo de resultados desfavorables se incrementa sobre todo en neonatos prematuros que sufren convulsiones. (18)
Pisania y colaboradores encontraron estudios retrospectivos donde relacionan la mortalidad por convulsiones con la edad gestacional: por debajo de las 38 semanas existe un riesgo de mortalidad de 33-41.6%, entre las 24-33 semanas de gestación el riesgo de mortalidad por convulsiones fue de 37.1% versus los neonatos sin convulsiones. (18)
El presente caso es de interés para la práctica médica del médico general, pediatra o médico de familia debido a las sutiles manifestaciones clínicas que conlleva a sospechar de otra etiología más propia del neonato.
PRESENTACION DEL CASO
Paciente masculino de 16 días de vida con número de HCL: MEOPRO17201902111, mestizo, nacido en Yaruqui, producto de primera gesta de madre de 22 años con 5 controles prenatales, 2 ecos normales, EMO materno no infeccioso y ruptura prematura de membranas de 27 horas. Los antecedentes natales son: Parto por cesárea debido a distocia de dilatación, APGAR 8 de 9, peso al nacimiento de 2560 gramos, talla 46 cm, perímetro cefálico 33 cm, recién nacido a término completo con peso adecuado al nacimiento y la edad gestacional. Debido a la RPM de 27 horas fue catalogado como RN con riesgo de sepsis neonatal, por lo cual se decide ingresarlo a hospitalización para realizar un protocolo de vigilancia clínica. Los signos vitales al ingreso: PA 73/42 mmHg, FC 150 lpm, FR 50 rpm, temperatura axilar 36,5 ℃. Al examen físico no se observa ningún hallazgo de relevancia clínica.
Debido al riesgo de sepsis se inicia protocolo de vigilancia clínica. Tras 48 horas en observación, el paciente se encuentra activo, reactivo al manejo y con buena succión, pero con varios episodios de bradicardia y bradipnea que provoca desaturación, motivo por el cual se sospecha de sepsis neonatal y se decide administrar Ampicilina 230 mg IV BID y Gentamicina 9 mg IV QD previa a la toma de 2 muestras de hemocultivo.
A las 72 horas de vida el paciente continuó presentando varios episodios de bradicardia y bradipnea los cuales provocaban desaturación, en algunas ocasiones se observaba bradipnea en sueño profundo. Al examen físico durante los episodios de bradicardia y bradipnea se evidencia un regular reflejo de succión, además de necesitar oxigeno de apoyo por cánula nasal. También se observó cianosis peribucal al llano y cianosis en lecho ungueal durante los episodios de bradipnea y bradicardia. A las 72 horas los resultados preliminares del hemocultivo reportaron ausencia de crecimiento bacteriano. Sin embargo debido a que el paciente no mejoro con los antibióticos que estaba recibiendo, se decidió rotar a Ceftriaxona 115 mg IV.
Se realizó eco transfontanelar para descartar secuelas de una encefalopatía hipóxica, en el cual no se reportan alteraciones (Grafico 1). También se realizó ecocardiograma el cual no reporto ninguna malformación ni alteración anatómico funcional. Además se realizó electrolitos séricos, los cuales se reportaron normales.

A los 11 días de ser hospitalizado, se decide administrar citrato de cafeína con la finalidad de mejor la apnea del paciente, pero tras no mejorar la frecuencia respiratoria y debido a que la misma tiende disminuir, se solicita TAC simple de cráneo y valoración por parte de neurología. Al siguiente día de recibir el citrato de cafeína se logra el destete de O2.
En la TAC simple solicitada no se evidencia malformaciones que puedan provocar la clínica del paciente (Grafico 2.)
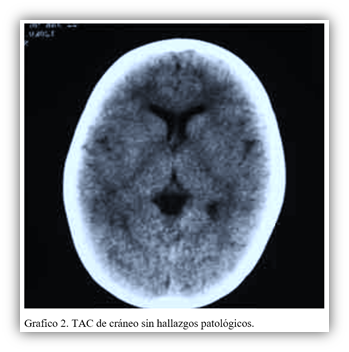
Luego de 3 días de recibir citrato de cafeína se solicita niveles séricos del fármaco debido a que el paciente presentó cifras de 180-205 en FC, por lo que se decide retirar el medicamento. Posteriormente el paciente fue valorado por parte del neurólogo, el cual solicitó electroencefalograma. Tras valorar la clínica del paciente y los trazados del electroencefalograma (Gráfico 3) el neurólogo realizó el diagnostico de epilepsia con signos autonómicos.
Una vez diagnosticada la epilepsia, el neurólogo prescribió ácido valproico a dosis de 12,5 mg VO cada 12 horas y control en 2 días. En el control se decide mantener el ácido valproico, incrementando la dosis a 25 mg, además de control nuevamente en 3 meses y el alta por parte del servicio de neonatología.
DISCUSIÓN
La epilepsia es una enfermedad crónica la cual se caracteriza por la presencia de crisis recurrentes, pero no siempre suele suceder así (5). Puede haber diferentes tipos de epilepsia según la edad del paciente, así por ejemplo, en neonatos se puede observar la epilepsia como crisis parciales complejas que se caracteriza por crisis de inicio brusco las cuales provocan interrupción de la conciencia y no se acompañan de convulsiones (19). En neonatos la clasificación de los diferentes tipos epilepsia implica una mayor complicación debido a que es un cerebro inmaduro y las descargas paroxísticas tienen un efecto diferente a lo que se esperaría en un cerebro maduro, eh ahí lo interesante del presente caso. Existe un pequeño grupo de epilepsias denominadas epilepsia con signos autonómicos, las cuales, además de presentar convulsiones se caracterizan por alteración en la frecuencia tanto cardiaca como respiratoria, incluso puede haber una variante en la que solo se presenta los signos autonómicos sin las convulsiones, esa presentación clínica de este tipo de epilepsias puede confundir al médico en su tarea de reconocer la enfermedad (17).
En el paciente que presentamos, debido a la ausencia de convulsiones y al antecedente materno de hidrorrea de 27 horas, la primera sospecha fue sepsis neonatal, motivo por el cual se decidió el ingreso a la sala de cuidados neonatales e inicio de antibioticoterapia, ampicilina y gentamicina. Además siguiendo los protocolos de manejo de sepsis se solicitó un hemocultivo el cual se reportó negativo a los 6 días de la siembra, sin embargo a pesar del tratamiento antibiótico el paciente persistió con episodios de bradipnea, bradicardia lo cual oriento a la búsqueda de otra etiología para el trastorno cardiovascular.
Se realizó otros exámenes como Rx de tórax y ecocardiograma siendo estos negativos y descartando malformaciones cardiacas que expliquen la bradicardia, también la TAC descartó una posible malformación neurológica, Se consideró como causa probable errores innatos del metabolismo paro lo cual se solicitó un screening metabólico que lamentablemente no se encontraba dentro de la cartera de servicios del laboratorio de nuestra casa de salud, se inició gestión por trabajo social para la realización de los mismo que posteriormente procedió a encargarse el servicio de Neurología del establecimiento de referencia.
Al encontrarse con un neonato que presenta la clínica descrita en este paciente existen otros diagnósticos más habituales que la epilepsia por lo cual el presente caso es valioso para la actividad médica desempeñada por los profesionales del primer nivel de atención.
El electroencefalograma convencional ha mostrado ser el Gold standard mostrando su utilidad tanto en el en el diagnostico como en el seguimiento y la respuesta a la terapia farmacológica (20) (11).
Sin embargo a pesar de ser un examen con un costo relativamente bajo presenta ciertas limitaciones, dentro de la amplia variedad de trastornos neuropsiquiátrico algunos tipos no deben suelen presentar alteraciones en el trazo del electroencefalograma aun así en estos trastornos se puede observar anomalías en la actividad eléctrica que llegan a ser más comunes en los neonatos sin que lleguen a ser patológicos y al interpretarse conduzcan a un sesgo diagnóstico (21) (22).
Cabe mencionar que incluso en patologías en las cuales existe con alta frecuencia anomalías electroencefalograficas estas se pueden presentan de forma inespecífica, en estos casos el EEG no tiene especificidad diagnostica ni utilidad en el pronóstico o tratamiento (21) (23).
Es importante mencionar la utilidad del electroencefalograma de amplitud integrada (aEEG)que ha mostrado ciertas ventajas frente Electroencefalograma convencional(cEEG) como su portabilidad y la posibilidad de una vigilancia más prolongada de la actividad eléctrica cerebral, sin embargo no ha desplazado como Gold estándar al cEEG (20) (24) (11).
En relación a la terapia farmacológica iniciada, el ácido valproico es un fármaco prescrito para el manejo de varias afecciones neurológicas como convulsiones, epilepsia crónica, estatus epiléptico y el tratamiento de psicosis, incluso se lo puede usar como profilaxis para las migrañas (25). Por lo general, este fármaco es bien tolerado y es muy raro que se presente reacciones adversas graves, aun así se debe evaluar factores genéticos del huésped que puedan conducir a una reacción adversa (26). Por tal razón el paciente descrito deberá tener un manejo adecuado con su respectivo seguimiento para ajustar la dosis del medicamento e ir adaptando o cambiando el medicamento antiepiléptico según sea la necesidad del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Carrizosa J. Prevalencia, incidencia y brecha terapéutica en la epilepsia. IATREIA. 2007;: p. 01-16.
2. Abad P, Pesantes J, Dueñas G, Zamora G, Sevilla A, Gordillo J, et al. Cirugía de Epilepsia en Ecuador 2010. Revista Ecuatoriana de Neurologia. 2010;: p. 01-07.
3. Inga R. Las convulsiones diagnosticó énfasis en tratamiento antiguo y moderno además de técnicas Quirúrgicas en Epilepsia en Ecuador y resto mundo. Machala:; 2015.
4. Del Brutto O, Idrovo I, Santibáñez R, Díaz-Calderón E, Mosquera A, Cuesta F, et al. Estudio Puerta-a-Puerta de Enfermedades Neurológicas en Atahualpa, una Población Rural del Litoral Ecuatoriano. Revista Ecuatoriana de Neurología. 2003;: p. 01-12.
5. Viteri C. Epilepsia. Medicine. 2015;: p. 01-10.
6. Scheffer I. How gene discovery has transformed management of people with epilepsy. European Journal of Paediatric Neurology. 2020;: p. 01.
7. Higes F, Yusta A. Tratamiento de la epilepsia. Medicine. 2019;: p. 01-11.
8. Vasudevan C, Levene M. Epidemiology and aetiology of neonatal seizures. Elsevier. 2013;: p. 01-07.
9. Shellhaas R. Etiology and prognosis of neonatal seizures. UpToDate. 2019;: p. 01-27.
10. Wirrell E, Grossardt B, Wong-Kisiel L, Nickels K. Incidence and classification of new-onset epilepsy and epilepsy syndromes in children in Olmsted County, Minnesota from 1980 to 2004: A population-based study. Elsevier. 2011;: p. 110-118.
11. Ackermann S, Le Roux S, Wilmshurst J. Epidemiology of children with epilepsy at a tertiary referral centre in South Africa. European Journal of Epilepsy. 2019;: p. 01-08.
12. Esterhuizen A, Mefford H, Ramesar R, Wang S, Carvill G, Wilmshurst J. Dravet syndrome in South African infants: Tools for an early diagnosis. Elsevier. 2018;: p. 99-105.
13. Shellhaas R. Clinical features, evaluation, and diagnosis of neonatal seizures. UpToDate. 2019;: p. 01-26.
14. Korff C, Wirrell E. ILAE classification of seizures and epilepsy. UpToDate. 2019;: p. 01-07. 15. Cornet M, Sands T. Neonatal epilepsies: Clinical management. Elsevier. 2018;: p. 01-09. 16. Kuersten M, Tacke M, Gerstl L, Hoelz H, Stülpnagel C, Borggraefe I. Antiepileptic therapy approaches in KCNQ2 related epilepsy: A systematic review. European Journal of Medical Genetics. 2020;: p. 01-09.
17. Shellhaas R. Neonatal epilepsy syndromes. UpToDate. 2019;: p. 01-21.
18. Pisania F, Prezioso G, Spagnoli C. Neonatal seizures in preterm infants: A systematic review of mortality risk and neurological outcomes from studies in the 2000's. Seizure: European Journal of Epilepsy. 2020.
19. Martínez C, Martínez E, Casas C, Alarcón H, Ibañez S, Domingo R. Epilepsia ausencia infantil Pronostico a largo plazo. Elsevier. 2017;: p. 01-05.
20. Stevenson N, Tapani K, Lauronen L, Vanhatalo S. Data Descriptor: A dataset of neonatal EEG recordings with seizure annotations. Nature. 2019;: p. 01-08.
21. Reyes L, Recasen A, López M, Fernández O, Velez N, Béjar M, et al. Uso del Electroencefalograma en un Hospital de Tercer Nivel. Revista Ecuatoriana de Neurología. 2016;: p. 01-05.
22. Pellegrin S, Munoz F, Padula M, Heath P, Meller L, Top K, et al. Neonatal seizures: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine. 2019;: p. 01-14.
23. Hernan A, Holmes G. Antiepileptic drug treatment strategies in neonatal epilepsy. Elsevier. 2016;: p. 179-188.
24. Spagnoli C, Falsaperla R, Deolmi M, Corsello G, Pisani F. Symptomatic seizures in preterm newborns: a review on clinical features and prognosis. Italian Journal of Pediatrics. 2018;: p. 01-07.
25. Shellhaas R. Treatment of neonatal seizures. UpToDate. 2019;: p. 01-15.
26. Collins A, Lowell J. Valproic Acid: Special Considerations and Targeted Monitoring. Journal of Neuroscience Nursing. 2017;: p. 56-61.



